No existen retratos fiables, ni cartas, ni diario, ni siquiera sus bocetos. Del pintor francés Georges de La Tour no nos han quedado más que una treintena de obras que durante más de dos siglos fueron relegadas a museos de segunda y colecciones privadas bajo asignaciones erróneas. Puesto que lo primero en redescubrirse de él fueron algunas escenas nocturnas y piadosas de santos iluminados con una vela, la visión del pintor se idealizó para el imaginario colectivo en una suerte de figura asceta o mística que, como veremos, no se correspondió con su realidad.
Como atestiguan las actas y los registros parroquiales, de La Tour vivió en Lorena, comarca situada en la frontera entre Francia y Alemania. Localización especialmente afectada durante la primera mitad del siglo XVII, época en la que vivió el pintor, por todo tipo de penurias, hambrunas o epidemias derivadas en buena medida por lo que conocemos históricamente como la Guerra de los Treinta Años. Bien es de suponer que no debió de ser éste un plácido lugar en el que abrirse paso para cualquier persona nacida en el seno de una familia no acomodada, como era el caso de la gran mayoría.
La investigación posterior sobre el pintor ha ofrecido, en este sentido, datos que contrastan con fuerza con esa primera impresión ya comentada, desprendida del análisis de sus primeros cuadros. Sabemos hoy, por ejemplo, que de La Tour ganó importantes sumas de dinero con el tráfico de maderas o con la especulación del cereal en períodos en los que el hambre hacía especialmente mella. Conocemos, además, que sus conciudadanos no lo tenían en alta estima pues lo denunciaban por creerse el señor de la zona y pisotear y destrozar a su antojo las mieses y siembras, junto con el gran numero de perros que poseía. Podríamos añadir a esto algunos episodios de violencia, como la agresión a un miembro de la guardia o la cometida en 1652, poco antes de morir, a un campesino al que acusaba de haber dañado su propiedad. Georges de La Tour estuvo lejos de ser un hombre de renuncias.
Entendamos, por otro lado, que la embriaguez, la lujuria y los juegos de azar se contaban entre las diversiones más apreciadas por los hombres del siglo XVII. Y hasta la fecha no puede decirse que hayan variado demasiado. Sigamos. Para los coetáneos de La Tour, el juego era casi tan importante como la bebida. No sólo los adultos, también los niños dedicaban mucho tiempo a esta actividad. El juego les ayudaba a olvidar por un rato la dureza del día a día en una realidad llena de guerras y epidemias. Sin ir más lejos, los soldados siempre iban provistos de dados y naipes. El juego ayudaba del mismo modo a romper la monotonía de aquellas personas, buena parte de la población, que desarrollaban su existencia dentro de los círculos reducidos de las poblaciones rurales.
A pesar de que el monarca Enrique IV se empeñó mediante decretos en impedir el juego una y otra vez, éste era tolerado tácitamente hasta el punto de que a principios del XVII en París existían, y sólo que fuesen conocidas, 43 casas de apuestas. Existe, asimismo, testimonio de que era el propio monarca, en un alarde de coherencia, quien pasaba noches enteras jugándose a naipes y dados grandes cantidades de dinero. Y es que la devoción y el juego no se excluían en absoluto. Escribía en este sentido Caillère, un estricto mariscal, en su Consejos para jóvenes nobles en 1661 que «un hombre de mundo» tenía y debía participar en el juego porque no existía método más accesible de entrada «a los mejores círculos».
Pues bien, ahora que estos datos son de nuestro dominio, parémonos a analizar brevemente algunos de los detalles del cuadro conocido como El tramposo del as de diamantes (1630). En la escena, cuatro personajes, una dama, la cortesana de ésta, un hombre y un joven juegan una partida de cartas. Deducimos tras observar las monedas de oro sobre la mesa, sobre todo en la parte del joven, que está en juego una importante suma de dinero. A simple vista podemos ver que la escena está dominada por una serie de guiños y señales discretas con los que los personajes están intentando comunicarse.
El fondo oscuro no nos ofrece información para situar la partida, las vestimentas son, tanto de dama como criada, recatadas para lo esperado en la temática y en el interior de la escena no parece estar produciéndose ningún tipo de exceso. A pesar de todo ello, los coetáneos del pintor podrían haber reconocido a simple vista lo que sucede, ya que este episodio se repetía una y otra vez entre las comedias y novelas de la época. Recordemos en este punto que De la Tour inmortalizaría esta misma escena en otro cuadro, del que sólo difieren los matices del color y algunos detalles. En aquella ocasión es el as de tréboles la carta que el tahúr saca del cinturón. Ninguna de las dos obras está fechada pero se calcula que fueron realizadas entre 1620 y 1640.
Era una escena común, como decimos, que una cortesana invitara a un joven inexperto a una cena galante. Después de haberlo agasajado y nublado su visión con unas buenas dosis de vino, ésta le proponía jugar una partida con un conocido que, caprichosa sea la casualidad, se encontraba por allí. Entre ambos aprovecharían después para desplumar al joven, a quien no le esperaba el amor, sino la pérdida de su dinero. En el lienzo de Georges de La Tour, y por sus rasgos, podemos observar que el chico no debe de tener más de catorce o quince años. No resultaría esto chocante en aquella época pues a esa edad ya empezaban a considerarse adultos.
Fijémonos ahora en las manos porque son muy elocuentes en la narración de la historia por Georges De La Tour. Observemos que es la blanca mano de la dama la que da la señal para que entre en juego el as de diamantes que el tahúr tiene escondido. En ellas, donde se refleja el encanto femenino adornado con perlas por el que posiblemente se ha visto seducido y atraído hasta la mesa el joven, se inicia pues también la trampa. Esta blancura ofrece, por otro lado, un contraste con las toscas manos de la doncella que sirve el vino. Como vemos, la doncella lo decanta sobre un elegante vaso de cristal veneciano. El vino es por supuesto, junto con la atracción sensual de la dama, el elemento de acción para nublar los reflejos del joven.
Para visitar a sus anfitriones, el muchacho se ha vestido con su ropa de domingo. El jubón de satén y su corbatín y cintas de seda nos indican lo lujoso de sus vestimentas, de lo cual deducimos que el joven pertenece muy probablemente a la nobleza, puesto que en aquella época el acceso a estas prendas era un privilegio exclusivo de la aristocracia. En cuanto a la baraja, en el cuadro se aprecia que la dama apoya sobre la mesa naipes con el reverso de color blanco. En dicha blancura eran habituales las manchas de suciedad o incluso de sudor que los jugadores experimentados eran capaces de memorizar rápidamente. También era una táctica muy utilizada la de dejar ganar al rival las primeras manos a fin de que bajase la guardia y resultase más vulnerable.
Tengamos en cuenta que, para la mentalidad de los tahúres, su acción no precisaba censura moral puesto que buscaban una justicia redistributiva en un mundo en el que al joven le han sido otorgadas, y sin esfuerzo, las piezas de oro sin que haya aprendido aún a hacer siquiera un buen uso de ellas. Aseguraba Caillerè, a propósito de los tahúres, conocer a hombres que disponían por toda herencia de una baraja de naipes o tres dados y eran capaces de vivir de ella con mayor esplendor que muchos de los señores feudales. Sin un tahúr era descubierto, lo habitual es que perdiese su dedo pulgar o incluso toda la mano. Si bien, siempre existía el modo de conmutar la pena y ése no era otro que hacer partícipes del beneficio a los responsables del orden.
Para acabar el análisis, crucémonos con las miradas. Mientras que la de la dama es fría y calculadora, la del tahúr, por su parte, se gira hacia nosotros en un gesto cómplice, mostrándonos la trampa que, con su habilidad, está a punto de cometer. Tan sólo la mirada de reojo de la cortesana parece mostrar un pequeño atisbo de condescendencia con el joven que está a punto de ser estafado.







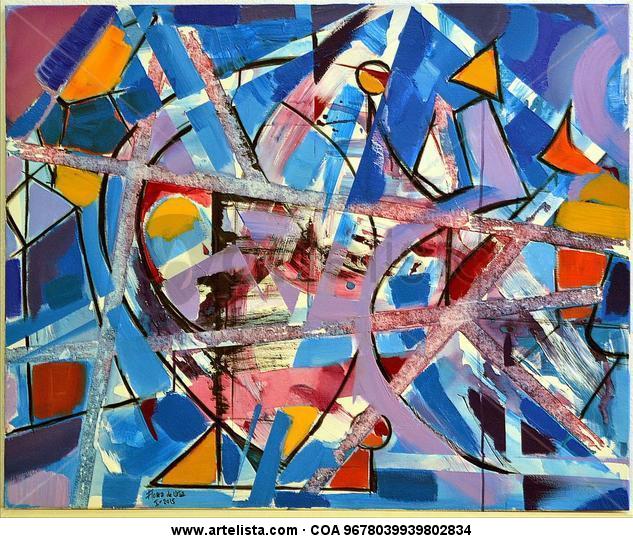


Trackbacks / Pingbacks