En Artelista trabajamos para fomentar el coleccionismo de arte y nos pareció interesante empezar esta serie de publicaciones en las que realizaremos un breve recorrido por la Historia del Coleccionismo desde sus inicios hasta la actualidad.
En el mundo antiguo ya encontramos grandes aglomeraciones de objetos que constituían algunos de los tesoros más interesantes jamás desenterrados como los Guerreros de terracota que acompañaban la tumba de Qin Shi Huang (210 a. C.) o las tumbas de los faraones en Egipto. Estos grandes ajuares funerarios solo eran acumulaciones de objetos preciosos que se valoraban más por la calidad de sus materiales que por la de su elaboración. Por otro lado, estos tesoros se constituían para estar ocultos y, en los casos nombrados anteriormente, acompañar al difunto en su viaje hacia el más allá. Casos similares encontramos en cualquier otra civilización coetánea, como la precolombina a lo largo de América.
En Grecia, la casta sacerdotal también acumulaba tesoros de metales preciosos que se guardaban en los templos y que raramente se exhibían, exceptuando las piezas de mayor tamaño y que podían servir para funciones litúrgicas. Los reyes helenísticos, por su parte, acumulaban tesoros enormes en sus palacios, ya suntuosos de por sí. Las obras de arte propiamente dichas (pinturas sobre madera, por ejemplo) se encontraban en las bibliotecas, donde se acumulaba el saber, junto con los instrumentos científicos, en una sala llamada pinacoteca.
En esta época, la forma básica de coleccionar surgía a partir de los botines de guerra y el pillaje. Estas prácticas acompañaban cualquier victoria militar y, de una forma más o menos planificada, consistía en coger todo aquello de valor que se pudiera encontrar en la ciudad derrotada: personas, armas, dinero, obras de arte. Estas piezas se exhibían en la metrópolis vencedora para ornamentar los espacios públicos y para agradecer a los dioses por una victoria propicia. En el pillaje tan solo se respectaban las imágenes de culto.
El pueblo romano se contaminó culturalmente de aquellos pueblos que iban conquistando y su admiración hacia los griegos facilitó la compra de las obras de arte griegas así como de su copia. En el mundo romano existió el coleccionismo, conceptualmente distinto al actual, pero existía una voluntad de poseer esas obras. Existió un comercio y un pillaje muy activo, son ejemplo la gran cantidad de obeliscos que se transportaron hacia Roma y el gran número de restos de naufragios que se han encontrado en el Mediterráneo. Las obras se exponían en espacios públicos (termas, foros, circos) y en espacios privados como las villas de los patricios y del emperador.
En la Edad Media, el artista seguía siendo un mero artesano y, por lo tanto, no tenía ningún reconocimiento social. El placer estético no existía como motor del coleccionismo y los objetos se valoraban principalmente por su valor económico, es decir, por los materiales que lo constituían. Es por ello que los artesanos mejor considerados eran los orfebres. No les interesaban las pinturas ni las esculturas por su valor estético, sino por su utilidad (religiosa) y no se coleccionaban, sino que se encargaban cuando eran necesarios. Se tenía mucho aprecio a las reliquias de santos.
Había un fuerte interés durante esta época por ciertos objetos singulares y exóticos que no tenían nada de artísticos. Se valoraba muchísimo, por ejemplo, los huesos de gigantes (dinosaurios) y los cuernos de unicornio, que no eran más que el colmillo de un narval, un pequeño cetáceo. También les fascinaban los cocodrilos, por asemejarse a lo que el imaginario colectivo identificaba como dragones, y aún hoy en día se pueden encontrar algunos colgando del techo de algunas iglesias. Lógicamente, también estaban muy bien valoradas las monedas, las medallas y los camafeos por su valor material.
Los coleccionistas eran principalmente reyes, príncipes y otros miembros de la aristocracia, quienes acumulaban cantidades ingentes de piezas, como retablos, libros de horas y grandes tapices. Una de las mayores coleccionistas de esta época fue Isabel la Católica (1451 – 1504) gracias a su característica devoción, pero probablemente el más relevante fue el Duque de Berry (1340 – 1416) quién acumuló una interesante colección de miniaturas góticas de entre las que cabe destacar Las muy ricas horas del Duque de Berry (1410 – 1416), de los hermanos Limbourg.

Las muy ricas horas del Duque de Berry (1410 – 1416), hermanos Limbourg. Museo Condé, Chantilly (Francia).
Como vemos, hasta bien entrada la Edad Media, no empezamos a encontrarnos con un verdadero coleccionismo motivado por intereses estéticos, y será a partir de este punto cuando empezará a parecerse más al concepto actual del termino, entendido como una pulsión que empuja a ciertos personajes a adquirir obras de arte para su ordenación y admiración.
En el siguiente capítulo veremos como se vivió el fenómeno coleccionista en la Italia del s. XV, en pleno Renacimiento, de la mano de coleccionistas como Federico de Montefeltro (1422 – 1482) e Isabella d’Este (1474 – 1539).





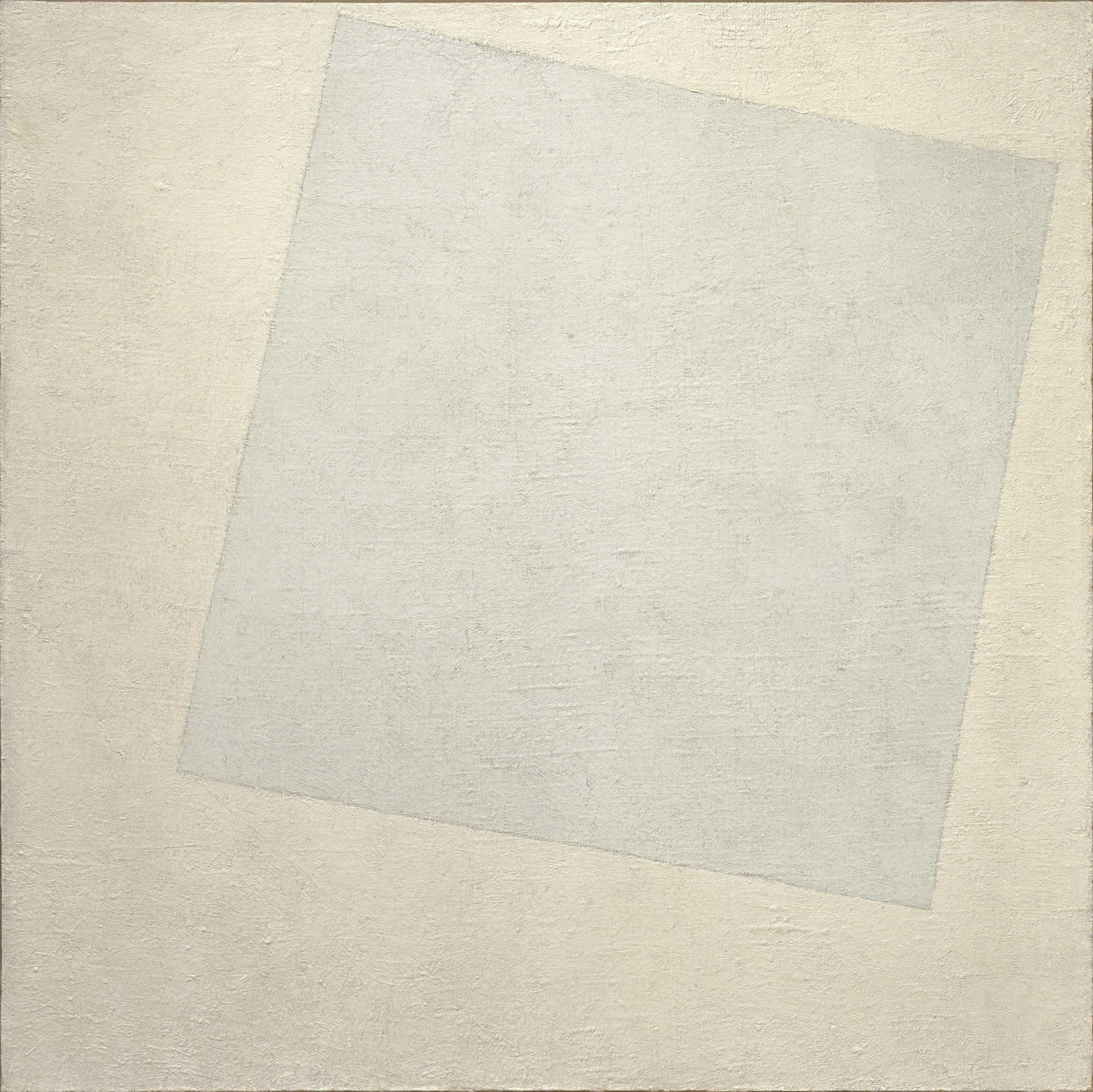




Trackbacks / Pingbacks