Caravaggio y Rembrandt fueron dos de los máximos exponentes del barroco, dos artistas originales de vida azarosa y trágica, que nunca coincidieron ni en tiempo ni lugar. Por ello, seguramente sea que se enfrentan de manera paralela, pero distinta a los recursos más apreciados de la pintura del siglo XVII.
Sin duda, uno de esos recursos es la expresión, llena de crudeza, del drama y la violencia. Y, de hecho, aquí guardan semejanzas. Ambos temas son introducidos por Caravaggio (Milán, 1571- Porto Ercole, 1610) y Rembrandt (Leiden, 1606- Amsterdam, 1669) sin contemplaciones para el espectador. Esto se observa en dos de sus cuadros: Judith y Holofernes (1599) del italiano y en La ceguera de Sansón (1636) del holandés.
Algo parecido ocurre con la representación de la belleza. La oposición que los dos pintores mostraron a la imagen majestuosa del ideal clásico, al igual que con el drama y la violencia, fue voraz. De sus pinceles nació una belleza que atendía con especial interés a un sentido realista. Rembrandt, además, optó por burlarse de los mitos clásicos, como en su versión del Rapto de Ganímedes (1635), en la que convierte al joven príncipe de deslumbrante apariencia y que, seducido, se abandona a su raptor en un niño que llora y se orina a causa del miedo.
Pero si hay algo que verdaderamente une y distancia a los dos maestros es la luz. Por un lado, Caravaggio siguió trabajando la práctica naturalista y lumínica habitual del norte de su país. El italiano usó la luz para alumbrar partes determinadas del lienzo y establecer violentos contrastes. Con una luz exterior, pretendida como natural, imprimía un intenso significado a muchas de sus obras. Un ejemplo: su célebre La vocación de san Mateo (1599- 1600).
El holandés, sin embargo, no empleaba la luz tanto para formar a sus figuras, sino más bien para diluirlas en el ambiente. Su atención no recaía en las dimensiones de la materia, sino en la luminosidad propia que esta retenía. Y tenía la extraordinaria capacidad de encontrarla en la aparición de un ángel, en la desnudez del cuerpo humano o en las brillantes vestimentas de sus personajes.
Igualmente, Caravaggio y Rembrandt se enfrentaron, cada uno a su manera, a la manifestación de lo sagrado. Caravaggio sorprendió adentrándose en este ámbito desde una revolucionaria, y polémica, interpretación realista, en la que lo grandioso surgía de lo mundano. Sus protagonistas bíblicos no están idealizados, como sucede en su primera versión de La cena de Emaús (1601). La cual parece que no complació al clero, al acercar demasiado lo divino a la realidad, y cinco años más tarde pintó otra menos controvertida.
Por el contrario, en la obra de mismo título, Rembrandt creó una sinfonía de luz natural y divina para remarcar la figura sagrada. En otras, como el Festín de Baltasar (hacia 1635- 1638), se centró en la fuerza expresiva de sus personajes y estimuló la iluminación para obtener un efecto teatral.









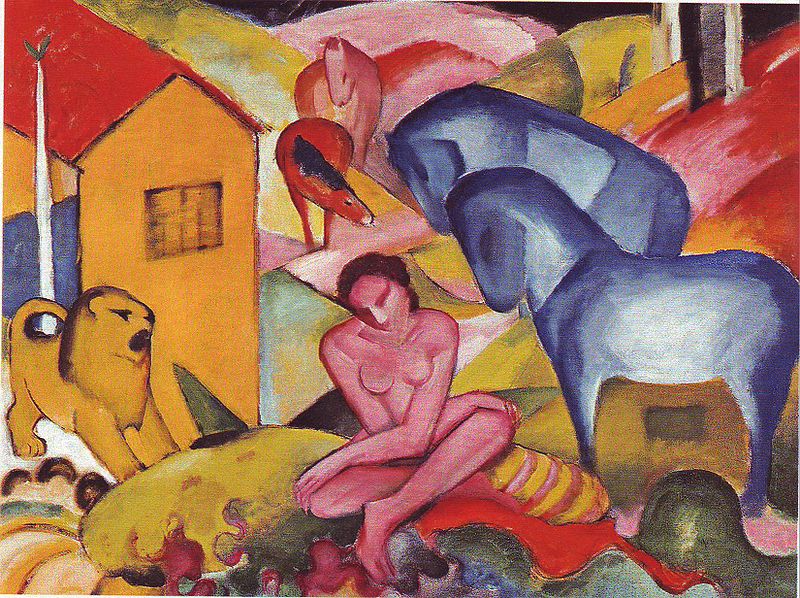


Comentarios recientes